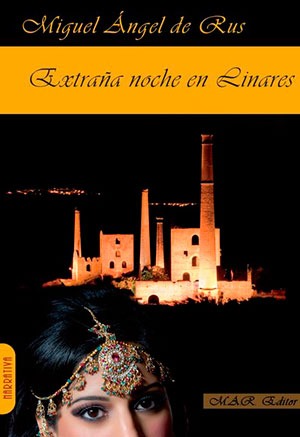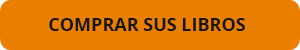Dormía plácidamente; era una de sus virtudes. Al llegar las diez de la noche se levantó renqueante del sillón, dejó la Biblia sobre el televisor, lavó sus dientes, rezó sus oraciones y se introdujo en su cama con la conciencia tan tranquila y los nervios tan laxos que antes de tener el tiempo necesario para enhebrar alguna idea que pudiera distraerle de su finalidad tenía los ojos cerrados, la respiración regular y pausada y los restos de conciencia durmiendo con placidez.
Ferebee junior vivía solo. Según quienes afirmaban conocerle, la razón era su agresividad, su carácter huraño. Era áspero en su habla, en sus movimientos, en sus gestos, en su forma de vestir, aunque tenía virtudes. Nadie le negaba sus virtudes: ser un buen cristiano, un buen patriota y un buen hijo. Era un hombre fuerte y saludable, apenas padecía una leve lesión cardiaca que no le impedía correr por las mañanas, como cuando era un adolescente. Cuando su padre, Tom Ferebee, murió, lloró como el niño que algún día fue; durante días su semblante quedó lívido, sus manos frías, su alma helada en alguna esquina de su corpachón bien alimentado. Su vida se convirtió en más rutinaria de lo que ya había sido; su casa, más sombría. Los únicos adornos que podían encontrarse en aquella guarida eran los retratos en blanco y negro de su padre, las fotos pilotando aquel avión, la imagen amarillenta de su madre sonriente tras las gafas y la dentadura postiza, con una inmensa tarta de manzana, casera, entre ambas manos, una pequeña bandera norteamericana en cada habitación, maquetas de aviones… un inmenso mapa de Estados Unidos en el salón.
Algún gato debió volcar un cubo de basura en la calle, porque un sonido metálico sobresaltó a Ferebee, que cambió de postura, quedando tumbado sobre su espalda. La boca abierta exhalaba un aire denso, un leve sonido ronco. Apenas un rayo de luz entró por la ventada, dibujando en las sombras el volumen de su vientre. Volvió a dormir sereno.
Fuera, dejaron de sonar los coches. Sólo el monótono y lejano sonido del rotor de un helicóptero desvirtuaba el silencio.
Algunas nubes densas debieron aparecer en el cielo, porque la escasa luz de luna desapareció y se hizo la absoluta oscuridad. La única señal, mínima, de vida en el cuarto, era el sonido de la respiración pausada, morosa, inexistente casi. Quizá por ello, si hubiera estado despierto, Ferebee junior se hubiera sobresaltado al descubrir que de la puerta entreabierta del armario salía el diminuto destello de dos ojos rasgados, pertinaces.
En la oscuridad densa el brillo blanco de aquellos ojos comenzó a moverse, lento, en dirección a la cama. Pasó junto a la silla en la que se encontraban tirados el pantalón, una camisa arrugada y unos calcetines sucios, se acercaron a la colcha que caía sobre el suelo.

Los ojos subieron hasta la altura del rostro aflojado de Ferebee y una suave luz entró en la habitación, mínima, quizá debido a que el desplazamiento de una nube permitía ver una pequeña parte del disco de la luna. Brillaron en la semipenumbra unos dientes pequeños e irregulares, unos colmillos afilados, si Ferebee hubiera estado despierto habría sentido una respiración poco a poco más agitada.
-¿Sabes, hijo de puta –susurró una voz grave y resentida- lo que pasó ahora hace sesenta años? Un seis de agosto, como hoy, de 1945. Sí, sí, lo sabes, conoces la fecha a la perfección… poco después de las ocho de la mañana, el bombardero Enola Gay, del ejército de los Estados Unidos de América, lanzaba sobre Hiroshima la primera bomba atómica. La llamaron Little Boy, qué irónico, un niño pequeño con el que Estados Unidos cometió el mayor crimen de la historia de la humanidad… cerca de un cuarto de millón de personas muertas en un instante.
Ferebee, aún dormido, se agitó en la cama, como si le faltara el aire. Desde diferentes puntos de la habitación comenzaron a salir puntos de luz mínimos; ojos rasgados que se dirigían lentos y pertinaces, hacia la cama.
-Y sabes a la perfección todos los detalles del hecho. Te los contaron cientos de veces cuando eran un niño, cuando eras un adolescente, porque quien tiró de la palanca que aniquiló la vida de tantos seres humanos, el perro que obedeció las órdenes del democrático tirano Truman, fue tu padre, Tom Ferebee; el héroe nacional norteamericano. El mismo cuyas fotos adornan las paredes de tu casa; el condecorado, el que dio una razón de ser a tu vida.
Ferebee tenía dificultad para respirar, parecía estar en un duermevela agitado. Intentó hablar, aunque su estado de consciencia no le permitía hilar los pensamientos con nitidez.
-¿Quién eres? ¿Qué quieres?
-Quiénes somos y qué queremos, deberías preguntar. Somos aquellos muertos y venimos a llevarnos tu vida.
-Yo no… no soy culpable. Soy un buen cristiano.
-Vas a venir con nosotros al otro lado, al de la nada. Al de la nada para siempre. Nunca hubo justicia, por lo que ahora ha llegado la hora de nuestra venganza.
-Ya tenéis a mi padre. Ya murió –Su habla era difícil de entender. Masticaba con dificultad las palabras. –Ya está en vuestras manos. El culpable no fue él, el culpable fue el Sistema, fue Truman, fueron nuestros representantes, mi padre obedeció órdenes, era sólo un buen ciudadano de su país.
Ferebee sentía un inmenso peso en los ojos, no podía abrirlos, no podía casi respirar, crecía la angustia y notaba como si perdiera la capacidad de percibir las cosas, como si se le escapara el alma. Crecían los ojos a su alrededor, su brillo, ya no había un par de ojos, sino tres, cuatro, cien, mil. Un suave sonido susurrante llegaba de la cocina, casi imperceptible, fuera las hojas de los árboles comenzaban a moverse con una suave brisa.
-Ellos ya están con nosotros y nadie los devolverá. Y tú tampoco volverás.
-No, -apenas se pudieron escuchar sus palabras- yo soy el niño que iba en bicicleta por el jardín de la casa, el muchacho que dejó la universidad, el mecánico eficiente, yo soy…
-Un eslabón más de la cadena.
Dos manos rodearon el cuello de Ferebee y comenzaron a apretar.
-Quería a mi padre –dijo casi ahogado.
Dos manos se unieron a las primeras y apretaron con más fuerza.
-Yo iba a la playa, defendí a la patria cuando me llegó la edad, comía las dulces rosquillas que…
Su voz se apagó. En torno a su cuello se unieron tres pares de manos, cuatro, cien, mil, todas apretaban, el aire no llegaba a sus pulmones, el oxígeno no llegaba a su cerebro, había huido de su sistema nervioso central. Había un brillo más fuerte en aquellos pares de ojos que ya llenaban la habitación. No peleó, no se revolvió, perdía el alma y se iba dejando morir con dulzura, sintiendo que su cuerpo quedaba en la cama y aquello que lo animaba se marchaba hacia algún lugar.
Exhaló un último suspiro.
Las manos ya no apretaban, los ojos inclementes desaparecieron, y en la silla continuaba en desorden el pantalón, la camisa arrugada y los sucios calcetines. La noche continuaba negra, silente, apenas había un ruido amortiguado de pasos sobre el tejado, un gato, quizá. Y el suave sonido sibilante, de la brisa, quizá.
Ferebee estaba tranquilo. Lo iba a estar por siempre. No respiraba ya.
Nadie le echó de menos los primeros días.
Cuando llegó el mediodía del lunes sonó el teléfono de la casa. La primera vez el timbre tronó diez veces. Media hora después, lo hizo hasta que la comunicación se cortó por sí sola. No molestó a Ferebee el sueño del que no se vuelve. Volvió a sonar cada media hora. Al final de la tarde las llamadas se produjeron cada cinco minutos.
En las paredes, las fotografías del piloto, la imagen amarillenta de la madre sonriente tras las gafas y la dentadura postiza, con una inmensa tarta de manzana, en el cristal de la puerta de entrada a la casa, unos golpes secos primero; después, secos y repetidos. Apremiantes. Una voz viril y exigente.
-¿Hay alguien hay? ¡Abre!
Si Ferebee hubiera estado vivo habría escuchado el conciliábulo nervioso. El golpe seco y extremadamente violento contra la puerta que saltó y golpeó fuertemente la pared haciendo caer una fotografía al suelo. Habría visto entrar al policía con la pistola en la mano.
-Sal, Georges, sal, apesta a monóxido de carbono.
Tos, necesidad de escupir, de beber un trago del café aguado que llevaban en un termo, en el coche. Una vecina vieja, con un vestido de colores tropicales y el pelo blanco azulado, grita «la habitación del señor Ferebee es aquella». Un gato negro de ojos rasgados y brillantes mira agazapado desde debajo de un coche. Una carrera, un golpe seco en la ventana, cristales rotos que caen con una extraña música aguda. Sale el olor de la habitación, entra el aire de la calle y un policía con un pañuelo que le tapa la nariz. Pasan unos segundos, un minuto quizá.
-No respira. No le late el corazón.
Su compañero, de un modo innecesario, afirma «está muerto», todos asienten, como parte de un inmenso jurado que hubiera llegado a la más difícil deliberación, y miran al suelo. Proceden según marca la ley.
¿Qué se hace con la casa de un muerto? ¿Qué sentido tiene? ¿Y si el muerto es el hijo de un héroe nacional? No por ello deja de volver la noche, no por ello deja de hacer calor y vuelve el aire fresco. Todo lo más, se deja un coche patrulla a la puerta de la casa para evitar que entren los vándalos, se silencia el nombre del muerto para evitar momentáneamente la intromisión de la prensa. Se espera a la autopsia, a que el juez ordene qué hacer.
-¿Una rosquilla, Fred?
-Sí, y tomaré un poco más de café. No sé para qué nos hacen estar de guardia toda la noche a la puerta de esta casa. Está precintada.
-Para que no entre nadie, Fred. Peor sería estar en los barrios de los negros o de los hispanos. Prefiero aburrirme aquí que estar solucionando alguna violación, algún robo o algún asesinato. Y peor debe estar el tal Ferebee. Ahora lo estarán abriendo.
-Cierra la boca, me estropeas el café. Y vigila que no entre nadie.
-¿Quién va a querer entrar? Vamos a escuchar algo de música. Mira lo que he traído.
En la casa, los ojos rasgados y brillantes de los gatos, quizá tres, cuatro, pululaban por los rincones. Por alguna razón habían decidido entrar. Uno de ellos se subió en la cama, la olió, repentinamente se bajó y desde el suelo dio una zarpazo en la colcha. Salió hacia el salón y los otros gatos le siguieron. El gato que parecía mandar en el grupo se subió al sofá y se tumbó. Los demás, quedaron a sus pies y se tumbaron en la alfombra. Alguno comenzó a lamerse.
-En verdad, -dijo uno de los policías- estas noches cálidas y tan agradables, no son las mejores para morir.
-Verdad –dijo su compañero, tomó un sorbo de café, y miró hacia el final de la calle de casas de dos plantas con jardín, árboles, por la que, era cierto, les hubiera apetecido pasear, sin las responsabilidades propias de su cargo.
Extraído del libro Donde no llegan los sueños
Si desea comprar cualquier libro de Miguel Ángel de Rus lo tiene AQUÍ