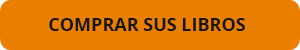La tensión acumulada durante toda la tarde del domingo sobrepasó los límites soportables, y las masas de gente salieron hacia la plaza de Cibeles tocando el claxon de sus coches, lanzando potentes petardos y coreando el nombre de su ídolo, Valle Inclán. La transmisión televisiva por la cadena privada de mayor audiencia y por las principales radios españolas de la lectura dramatizada de la Sonata de Otoño había sido un éxito, y todos los hinchas de Valle Inclán, tras el clamoroso final de la interpretación, se lanzaron a la calle a mostrar su explosiva alegría.
La tensión acumulada durante toda la tarde del domingo sobrepasó los límites soportables, y las masas de gente salieron hacia la plaza de Cibeles tocando el claxon de sus coches, lanzando potentes petardos y coreando el nombre de su ídolo, Valle Inclán. La transmisión televisiva por la cadena privada de mayor audiencia y por las principales radios españolas de la lectura dramatizada de la Sonata de Otoño había sido un éxito, y todos los hinchas de Valle Inclán, tras el clamoroso final de la interpretación, se lanzaron a la calle a mostrar su explosiva alegría.
Cientos primero; miles, después, llegaron a Cibeles; los más osados se lanzaron al agua de la fuente de la diosa, pero sólo uno, el más atrevido, fue capaz de subirse a la escultura y ponerle a la diosa griega al cuello una bufanda con los colores de su club, rojos y negros, el de los seguidores de don Ramón del Valle Inclán.
Los hinchas coreaban cánticos rituales y recitaban poesías alusivas a la grandeza de su héroe. Allí estaban las principales cadenas nacionales y regionales de televisión con sus unidades móviles, preparadas para informar del glorioso momento, con el que abrieron los informativos de la noche, en los que un tipo repeinado y canoso, de traje azul y corbata amarilla, anunciaba con sonrisa triunfal el dichoso advenimiento de la fiesta literaria. Era la fiesta de las letras, a la que, en el momento de iniciarse la conexión, habían acudido más de doscientos mil madrileños y forasteros de toda la patria dispuestos a no perderse la fiesta anunciada.
En esos mismo momentos, en la Plaza de Neptuno se reunían decenas de miles de ultras seguidores de Joyce, que celebraban la fiesta de las veinticuatro horas del Ulises, motivo por el cual se había cortado durante todo el fin de semana el tráfico de la principal avenida madrileña y docenas de autobuses esperaban en medio de la calle a que sus ocupantes acabaran la fiesta para volver a sus ciudades de provincias. Gargantas mayoritariamente juveniles coreaban “Ulises, Ulises, Ulises” y mostraban orgullosos al cielo madrileño las bufandas de su club, amarillas y marrones, con la silueta de Irlanda dibujada en el medio.
En las aceras, grupos de muchachos con las caras pintadas de amarillo y marrón y la silueta de Irlanda dibujada en la frente, se agolpaban ante los puestos donde se servía vino blanco como orines de archiduquesa, cerveza fría y casquería en salsa. Todo bajo la mirada satisfecha de la delegación dublinesa.
Una orquesta de cámara había improvisado su escenario en los jardines de un banco, y por los inmensos altavoces sonaban las más destacadas obras de la música clásica, las cuales llenaban el aire primaveral madrileño de un aroma de ilusión sublime y grandeza de espíritu. Aunque sólo estaban las cámaras de una de las televisiones locales y algunos reporteros radiofónicos no importaba que no se pudieran enviar más imágenes al mundo, los principales corresponsales de los medios escritos más prestigiosos del mundo tomaban notas sobre el acto para informar al planeta del glorioso acontecimiento. Todos los países de cultura esperaban el final de la liga literaria española, en el que cada club ofrecía lo mejor de sí, y el club del dublinés era especialmente seguido por la prensa internacional.
Y Proust… Proust tenía su club, más modesto, en el barrio obrero de Vallecas. Era el club con menos asociados de la capital de España, pero el más elitista espiritualmente. Eran consideradas tradicionales en todo el sur de Europa las fiestas que se hacían frente a la Asamblea de Madrid y el Centro Comercial, alrededor de la fuente. Durante el fin de semana de cierre de la liga manaba agua con los colores del club, azules y dorados; los principales intelectuales independientes del país –los que no comían del pesebre de ninguna facción política-, acudían a leer fragmentos de la obra del autor francés; en una de las paredes de la Asamblea se proyectaban fotos del genio, y al mediodía y la media noche, durante un minuto, la imagen de su tumba, negra, en mármol, en el cementerio de Père Lachaise. Decenas de jóvenes aspirantes a la gloria literaria acudían vestidos como si fueran dandis de finales del S.XIX o comienzos del siglo XX, y las muchachas de las mejores familias procuraban no perderse la fiesta, para así conocer –en aquel ambiente sublime- a los que podrían ser futuros padres de sus hijos. Todos los años acudían, de forma gratuita, generosa, desinteresada, los principales tenores y las más importantes orquestas a coronar su carrera actuando en tan magna fiesta. En esta ocasión eran Yoyo-Ma y Bobby McFerrin quienes actuaban y llenaban las calles vallecanas con el sonido portentoso de la voz y del violonchelo interpretando el Andante del Concierto en Re Menor para dos mandolinas de Vivaldi. Los periódicos literarios y musicales del planeta habían enviado a sus mejores profesionales para informar y la prensa especializada en moda tomaba fotos y apuntes sobre el modo de vestir de los oficiantes, que, sin duda, sentaría cátedra durante los doces meses siguientes.
Los traductores de Proust celebraban su congreso anual, animados por el mejor armagnac, y no había niño que no pidiera un autógrafo a su traductor favorito. Una muchacha morena, esbelta, de poco más de quince años, sufrió un ataque de histeria al recibir la firma en su camiseta del más prestigioso de los traductores. Todo el mundo comprendió que no era para menos. De vez en cuando algún adolescente atrevido osaba pedir a uno de aquellos grandes hombres hacerse una foto que, sin duda, sería rápidamente ampliada y puesta en la pared de su habitación.
Era el gran día de fiesta nacional, sólo había un pequeño grupúsculo que no celebraba los grandes acontecimientos literarios; una secta minoritaria, a la que nunca se prestaba atención en los medios de comunicación, y cuando se hacía era casi por obligación, de forma folclórica: los aficionados al fútbol. El Real Madrid acababa de ganar su trigésimo primera liga y sus pocos cientos de hinchas se habían repartido por una docena de cafés para celebrar –casi en la clandestinidad- su éxito. Parecía como si hicieran algo delictivo cuando coreaban bajito su frases rituales, “alirón, alirón”, “a por ellos, oé, a por ellos, oé”, “Raúl, selección” un grito que nunca se dignaban en reproducir los malditos medios de comunicación, siempre pendientes de los gustos mayoritarios, de la literatura, el teatro, la música clásica, la escultura y la arquitectura.
–Si fuéramos más, nos harían caso, pero, ya se sabe, los medios sólo se preocupan de los libros y el arte, los gustos de la mayoría, de lo selecto. –Se lamentaba un joven airado, apoyado en la barra del bar.
–No hay respeto para las minorías –respondía un anciano que había dedicado cincuenta años de su vida a destrozarse la garganta coreando el nombre de su club, mientras devoraba en el rancio bar un plato de callos en salsa, acompañado de un buen vino manchego.
De madrugada, los servicios de limpieza trabajaron denodadamente para recoger algunas partituras caídas en la Castellana, dos libros desencuadernados que se encontraban a los pies de la Cibeles y media docena de folletos en danés y noruego que habían quedado bajo la parada del autobús, en Vallecas. Los buenos hombres de chaleco reflectante siempre se quejaban de aquellas multitudes cultas.
–Si todos los aficionados fueran como los del fútbol, otro gallo nos cantara. Esos sí que no manchan, tranquilitos, en sus cafés.
Las furgonetas comenzaban a llevar a los puestos de prensa los diarios, en cuyas portadas las fotos de los homenajes a Proust, Joyce y Valle Inclán ocupaban el lugar principal, según la escuela literaria de la que fuera partidaria cada medio.
Extraído del libro Extraña noche en Linares
Si desea comprar cualquier libro de Miguel Ángel de Rus lo tiene AQUÍ